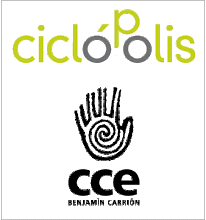Primeros días de septiembre de 1998. Una mañana común de verano en la Sierra ecuatoriana. Poca gente en la Plaza Sucre, Riobamba. Quizá sea un fin de semana, quizá no, a nadie parece importarle. Un grupo de amigos se acomoda en las escalinatas de la Pileta de Neptuno, frente al Colegio Maldonado, y se hace tomar una fotografía por una de las curiosas cámaras antiguas que funcionan en el parque. A algunos ya los conocemos, aunque quizá con otros nombres. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Juan Fernando Dueñas ("Kangá"), David Morales ("Morris"), Andrés Landázuri ("Gordo"), Gabriel Crespo ("Gabra"), Mario Salvador ("Marito"), Felipe Reinoso ("Negro") y José Antonio Álvarez-Torres ("Simba"). Esta es la única foto que existe de todo el grupo de siete que, durante treinta días de ese verano, realizó el viaje más intenso de sus vidas. Fue nuestra famosa "Vuelta al Ecuador".
Primeros días de septiembre de 1998. Una mañana común de verano en la Sierra ecuatoriana. Poca gente en la Plaza Sucre, Riobamba. Quizá sea un fin de semana, quizá no, a nadie parece importarle. Un grupo de amigos se acomoda en las escalinatas de la Pileta de Neptuno, frente al Colegio Maldonado, y se hace tomar una fotografía por una de las curiosas cámaras antiguas que funcionan en el parque. A algunos ya los conocemos, aunque quizá con otros nombres. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Juan Fernando Dueñas ("Kangá"), David Morales ("Morris"), Andrés Landázuri ("Gordo"), Gabriel Crespo ("Gabra"), Mario Salvador ("Marito"), Felipe Reinoso ("Negro") y José Antonio Álvarez-Torres ("Simba"). Esta es la única foto que existe de todo el grupo de siete que, durante treinta días de ese verano, realizó el viaje más intenso de sus vidas. Fue nuestra famosa "Vuelta al Ecuador".Yo tenía 16 años. Mi primer "paseo" en bicicleta había ocurrido cuatro años antes, cuando cursaba el primer curso del colegio. El trayecto de ese día consistió en los 3,5 kilómetros que separaban mi casa de la Jipijapa hasta el Colegio San Gabriel, en la América y Mariana de Jesús. Estaba tan nervioso e inseguro que en la mitad de la subida de la Naciones Unidas me detuve para vomitar. Felipe me miraba con asombro mientras trataba de tranquilizarme. Bastante le había costado convencerme de tomar una bicicleta y realizar eso que yo creía una proeza. Hasta ese entonces yo no sabía que era posible recorrer distancia alguna en bicicleta. Pensaba que se trataba de un juguete de fin de semana, para dar vueltas en algún callejón del barrio o, exagerando, pasear por La Carolina. En las pasadas semanas, sin embargo, Felipe me había hablado de grandes proyectos. Me decía que él se había ido en bicicleta hasta Carcelén, y que podríamos salir a hacer paseos en las bicis. Eso quería decir salir mucho más allá de nuestros barrios, dejar incluso la ciudad. Yo no estaba del todo seguro, pero me dejaba llevar. Unos días después del gran estreno, un segundo paseo fue subir de la Jipijapa hasta Monteserrín, al terreno en donde entonces mis padres estaban construyendo la casa en donde ahora viven. Subir por la Río Coca y luego por la calle de Los Naranjos me costó unas tres horas, muchas paradas, y constantes "empujones" del Felipe, todavía asombrado por mi debilidad.
 En casa, el ciclista era mi padre. Él gustaba de salir a pasear en bicicleta, e incluso había tratado de involucrarnos en ello a alguno de los tres hermanos. Yo había tenido bicicletas desde muy pequeño, sin que ninguna de ellas me haya dejado mayor marca. Recuerdo vueltas por las callecitas de la urbanización residencial de El Inca en donde nací y fui criado. También tengo en la memoria un titánico descenso a la Mitad del Mundo bajo el mando de mi tío Fabián, único aliado de mi padre en sus aventuras. Mi primera bicicleta "de las buenas" fue una "Viking", de hierro, verde, quince marchas, tensor "Falcon" y componentes "Sun Race". Mi padre tenía una "Top Gun" que aún existe y rueda por ahí. Pero mientras la Top Gun de mi padre paseaba por los alrededores de nuestra casa cada fin de semana, mi Viking seguía estacionada en el garaje, sin saber para qué había venido al mundo e infinitamente desconsolada por su silencioso destino. Mi padre hablaba de bajar a Guayllabamba en bicicleta, y más de una vez expresó en voz alta su sueño de viajar hasta una propiedad de mis abuelos en el Carchi, periplo para el que ya tenía pensadas etapas, distancias, hospedajes y todo tipo de logística. A mí todo eso me parecía no solo imposible, sino ridículo. No era capaz de verle el sentido que podía albergar. Me limitaba a sonreír para mis adentros cada vez que mi padre salía con una de sus locuras. Mi madre hacía lo mismo.
En casa, el ciclista era mi padre. Él gustaba de salir a pasear en bicicleta, e incluso había tratado de involucrarnos en ello a alguno de los tres hermanos. Yo había tenido bicicletas desde muy pequeño, sin que ninguna de ellas me haya dejado mayor marca. Recuerdo vueltas por las callecitas de la urbanización residencial de El Inca en donde nací y fui criado. También tengo en la memoria un titánico descenso a la Mitad del Mundo bajo el mando de mi tío Fabián, único aliado de mi padre en sus aventuras. Mi primera bicicleta "de las buenas" fue una "Viking", de hierro, verde, quince marchas, tensor "Falcon" y componentes "Sun Race". Mi padre tenía una "Top Gun" que aún existe y rueda por ahí. Pero mientras la Top Gun de mi padre paseaba por los alrededores de nuestra casa cada fin de semana, mi Viking seguía estacionada en el garaje, sin saber para qué había venido al mundo e infinitamente desconsolada por su silencioso destino. Mi padre hablaba de bajar a Guayllabamba en bicicleta, y más de una vez expresó en voz alta su sueño de viajar hasta una propiedad de mis abuelos en el Carchi, periplo para el que ya tenía pensadas etapas, distancias, hospedajes y todo tipo de logística. A mí todo eso me parecía no solo imposible, sino ridículo. No era capaz de verle el sentido que podía albergar. Me limitaba a sonreír para mis adentros cada vez que mi padre salía con una de sus locuras. Mi madre hacía lo mismo.Tuvieron que llegar los años de la adolescencia y la influencia peligrosa de los nuevos amigos para que yo sea capaz de descubrir lo que mi padre tantas veces había tratado de mostrarme. Y fue gracias a un amigo que, en más de un sentido, hizo las de padre. Casi dos años mayor a mí, mucho más despierto, sabido y experimentado que yo en muchas más cosas que el ciclismo, Felipe tomó casi como una misión personal la de sacarme el miedo a hacer cualquier tipo de actividad, y no solamente física. Fue casi a empujones que me hizo salir de casa esa mañana para pedalear hasta el colegio. Y con eso hizo mucho más que simplemente "sacarme de casa". Lo mismo para la segunda y la tercera vez. Y muchas más. Para mí, cada pedaleada era un martirio y un descubrimiento. Tímido y prácticamente obeso, no tenía músculos capaces de sostenerme por mucho tiempo. O creía que no los tenía. Nunca me había atrevido a intentar nada de eso. Ni siquiera se me había ocurrido. Felipe quizá solamente buscaba un compinche que lo acompañase en las correrías que quería iniciar; yo estaba a mano y era fácil de convencer. Empezamos, con todo, a organizarnos, a interesarnos por lo que de pronto habíamos puesto frente a nosotros, a hacer lo que hacía mi padre, lo que hacemos tantos: soñar sobre pedales.
 En muy poco tiempo la jorga creció. El Mario estuvo ahí desde el principio, o casi. Lo mismo el Juan Fer y todos los demás. Las correrías de fin de semana empezaron a poblarse de amigos y curiosos. Nuestras familias, entre temerosas y emocionadas, empezaron a vigilar nuestro camino. Quisieron hacerlo, al menos. Nosotros no éramos "vigilables". De las avenidas centrales a los barrios periféricos, y de ahí a los suburbios. Empezamos a descubrir y recorrer caminos por las laderas del Pichincha, por los alrededores del Ilaló, por los cañones del Guayllabamba o las llanuras de Machachi. En cualquier momento alguien salía con una nueva idea, una nueva ruta. Nos lanzábamos a andar por cualquier parte, conociéndonos y conociendo nuestro pequeño mundo sin ninguna pretensión fuera del placer de hacerlo. Yo sufría mucho más de lo que el resto pensaba. Quizá ellos lo hacían también. Mi historia con la bicicleta fue desde el principio conflictiva: nunca, aún ahora, me siento del todo capaz de hacer lo que hago, pero cada vez que jugueteo con mis propios límites, descubro que puedo ir mucho más allá de lo que imagino. En esos primeros años, cada vez que salíamos a pasear, yo tenía que superar una montaña de sentimientos en contra. No recuerdo un solo paseo en el que no haya sentido deseos de dejarme vencer. Me empujaba la intuición de que algo importante se forjaba. En el fondo, siempre entendí bien el mensaje que me habían traído el optimismo y los empujones del Felipe: quien no se atreve a vivir, no vive. Había, pues, que hacer el esfuerzo.
En muy poco tiempo la jorga creció. El Mario estuvo ahí desde el principio, o casi. Lo mismo el Juan Fer y todos los demás. Las correrías de fin de semana empezaron a poblarse de amigos y curiosos. Nuestras familias, entre temerosas y emocionadas, empezaron a vigilar nuestro camino. Quisieron hacerlo, al menos. Nosotros no éramos "vigilables". De las avenidas centrales a los barrios periféricos, y de ahí a los suburbios. Empezamos a descubrir y recorrer caminos por las laderas del Pichincha, por los alrededores del Ilaló, por los cañones del Guayllabamba o las llanuras de Machachi. En cualquier momento alguien salía con una nueva idea, una nueva ruta. Nos lanzábamos a andar por cualquier parte, conociéndonos y conociendo nuestro pequeño mundo sin ninguna pretensión fuera del placer de hacerlo. Yo sufría mucho más de lo que el resto pensaba. Quizá ellos lo hacían también. Mi historia con la bicicleta fue desde el principio conflictiva: nunca, aún ahora, me siento del todo capaz de hacer lo que hago, pero cada vez que jugueteo con mis propios límites, descubro que puedo ir mucho más allá de lo que imagino. En esos primeros años, cada vez que salíamos a pasear, yo tenía que superar una montaña de sentimientos en contra. No recuerdo un solo paseo en el que no haya sentido deseos de dejarme vencer. Me empujaba la intuición de que algo importante se forjaba. En el fondo, siempre entendí bien el mensaje que me habían traído el optimismo y los empujones del Felipe: quien no se atreve a vivir, no vive. Había, pues, que hacer el esfuerzo.Fueron años dorados. No sólo para nosotros. El ciclismo de montaña en general tuvo un auge sin precedentes. Fueron los años en que Bicisport empezó a importar bicicletas especializadas y el deporte empezó a organizarse en todo el país. Los años de Bike Tech y Páramo, de Bike House y la Biciteca. Los años en los que el "Chaquiñán" de Tumbaco se llamaba "la vuelta del murciélago" (y era un verdadero chaquiñán), y "la ruta del sol" en la costa era una cosa para muy pocos pioneros atrevidos. Las bicis de hierro salieron del negocio. El cromo-molibdeno era una revelación y el aluminio un lujo. Montañeros y downhileros se hicieron famosos dentro y fuera del país. Se organizaban paseos multitudinarios todos los fines de semana, habían competiciones de todo tipo e incluso se realizó, por muchos años seguidos, un campeonato nacional de ciclismo de montaña cuyas válidas se realizaban en muchos puntos de la Sierra. Nosotros fuimos parte de ese auge con una candidez que ahora me resulta incomprensible. De mis participaciones en competencias oficiales quedan no pocas anécdotas inolvidables. Mi mejor posición fue llegar una hora después del penúltimo, que era el Mario, y recibir una medalla al mérito por no haberme querido retirar de una válida nacional en Cuenca donde los únicos que esperaron lo suficiente para recibirme en la meta fueron mis amigos.
 El Felipe comandó siempre el pelotón, pero éramos un grupo pequeño entre muchos que aparecieron por toda la ciudad, por todo el país. Gran parte de nuestras amistades fuera del colegio era gente de alguna u otra manera relacionada con la bicicleta. Gran parte de nuestra vida, en realidad, tenía que ver con la bicicleta. Los paseos de fin de semana empezaron a quedarnos cortos. Tras un par de años de exploración, ya nos sabíamos de memoria la mayoría de rutas cercanas a la ciudad. Muchas de ellas se volvieron después vueltas clásicas, como la subida a las antenas del Pichincha, la vuelta al Pululahua o el descenso a Mindo por la carretera que pasa de Nono a Tandayapa. Habíamos repetido cada paseo muchas veces. Habíamos crecido mucho, y nuestras bicicletas ahora eran respingados caballitos estilizados y muy tecnológicos. En algún momento, quizá por influencia directa de mi padre, se empezó a hablar del viaje al Carchi. En julio de 1996, con catorce o quince años y los pelos pintados de colores extravagantes, recorrimos unos 220 kilómetros desde Quito hasta una finca en la parroquia de Chitán de Navarretes, un poco más al norte de la ciudad de San Gabriel, en la provincia del Carchi. En esos tres días nacimos a una nueva dimensión de nuestras vidas de ciclistas: nacimos como cicloruteros.
El Felipe comandó siempre el pelotón, pero éramos un grupo pequeño entre muchos que aparecieron por toda la ciudad, por todo el país. Gran parte de nuestras amistades fuera del colegio era gente de alguna u otra manera relacionada con la bicicleta. Gran parte de nuestra vida, en realidad, tenía que ver con la bicicleta. Los paseos de fin de semana empezaron a quedarnos cortos. Tras un par de años de exploración, ya nos sabíamos de memoria la mayoría de rutas cercanas a la ciudad. Muchas de ellas se volvieron después vueltas clásicas, como la subida a las antenas del Pichincha, la vuelta al Pululahua o el descenso a Mindo por la carretera que pasa de Nono a Tandayapa. Habíamos repetido cada paseo muchas veces. Habíamos crecido mucho, y nuestras bicicletas ahora eran respingados caballitos estilizados y muy tecnológicos. En algún momento, quizá por influencia directa de mi padre, se empezó a hablar del viaje al Carchi. En julio de 1996, con catorce o quince años y los pelos pintados de colores extravagantes, recorrimos unos 220 kilómetros desde Quito hasta una finca en la parroquia de Chitán de Navarretes, un poco más al norte de la ciudad de San Gabriel, en la provincia del Carchi. En esos tres días nacimos a una nueva dimensión de nuestras vidas de ciclistas: nacimos como cicloruteros. La bici no lo era todo, pero era algo fundamental. Nada con respecto a ella parecía tener el poder de detenernos. Entre conocidos, amigos cercanos y panas del alma, seguíamos consumiendo llantas y elaborando planes cada vez más grandes. Era algo muy espontáneo, muy vital. Siempre hubo un gran componente de alegría en nuestra relación con la bicicleta. Con ella éramos capaces de ser felices sin procurar gran cosa: un grupo de amigos perdidos por ahí, compartiendo comida, agua o golosinas, viviendo la camaradería de los grandes días de aventura y cansancio. Las cosas crecían. En 1997 recorrimos un buen pedazo de lo que hoy en día se conoce como "la ruta del sol". Fueron algo así como 450 km en unos 9 días. Antes de eso habíamos realizado ya varias tentativas hacia el Oriente, con una serie de fracasos divertidos, e innumerables recorridos por algunas provincias de la Sierra. Subíamos montes, cruzábamos cañones, descubríamos paisajes. A la par, formábamos parte de los primeros movimientos de ciclismo urbano en Quito. Aunque nunca llegamos a ser activistas, resultó suficiente con ser jóvenes y utilizar la bicicleta como medio de transporte: con ella íbamos a clases, con ella salíamos a hacer amigos, con ella nos relajábamos y nos volvíamos inseparables.
La bici no lo era todo, pero era algo fundamental. Nada con respecto a ella parecía tener el poder de detenernos. Entre conocidos, amigos cercanos y panas del alma, seguíamos consumiendo llantas y elaborando planes cada vez más grandes. Era algo muy espontáneo, muy vital. Siempre hubo un gran componente de alegría en nuestra relación con la bicicleta. Con ella éramos capaces de ser felices sin procurar gran cosa: un grupo de amigos perdidos por ahí, compartiendo comida, agua o golosinas, viviendo la camaradería de los grandes días de aventura y cansancio. Las cosas crecían. En 1997 recorrimos un buen pedazo de lo que hoy en día se conoce como "la ruta del sol". Fueron algo así como 450 km en unos 9 días. Antes de eso habíamos realizado ya varias tentativas hacia el Oriente, con una serie de fracasos divertidos, e innumerables recorridos por algunas provincias de la Sierra. Subíamos montes, cruzábamos cañones, descubríamos paisajes. A la par, formábamos parte de los primeros movimientos de ciclismo urbano en Quito. Aunque nunca llegamos a ser activistas, resultó suficiente con ser jóvenes y utilizar la bicicleta como medio de transporte: con ella íbamos a clases, con ella salíamos a hacer amigos, con ella nos relajábamos y nos volvíamos inseparables. Durante cierta conversación telefónica con el Morris, surgió la idea de recorrer el país entero. Nuestros amigos del Pestalozzi estaban planeando una travesía desde Quito hasta Manaos, un mega viaje auspiciado por un montón de gente y en el que se involucraba esa institución educativa por entero. Nosotros les teníamos envidia. No queríamos quedarnos atrás. No podíamos. Empezamos con reuniones, discusiones, peleas. Consolidamos un grupo de siete personas y, durante todo el mes de agosto de 1998, recorrimos unos 1.600 kilómetros por el Oriente y la Sierra del Ecuador. Nuestra "Vuelta" no incluyó la Costa en aquella ocasión, pero eso no impidió que el viaje fuese un éxito total. Una suerte de clímax, sin duda. En él se conjugaron todos nuestros años de descubrimiento sobre ruedas. Aún hoy en día pienso en ese mes de agosto como un punto decisivo. Ni siquiera Sudamérica a pedal ha logrado quitarle a esa vuelta su trono de reina máxima. Éramos muy jóvenes y muy atrevidos. Volábamos muy alto, y quizá nunca volvimos a topar el suelo.
Durante cierta conversación telefónica con el Morris, surgió la idea de recorrer el país entero. Nuestros amigos del Pestalozzi estaban planeando una travesía desde Quito hasta Manaos, un mega viaje auspiciado por un montón de gente y en el que se involucraba esa institución educativa por entero. Nosotros les teníamos envidia. No queríamos quedarnos atrás. No podíamos. Empezamos con reuniones, discusiones, peleas. Consolidamos un grupo de siete personas y, durante todo el mes de agosto de 1998, recorrimos unos 1.600 kilómetros por el Oriente y la Sierra del Ecuador. Nuestra "Vuelta" no incluyó la Costa en aquella ocasión, pero eso no impidió que el viaje fuese un éxito total. Una suerte de clímax, sin duda. En él se conjugaron todos nuestros años de descubrimiento sobre ruedas. Aún hoy en día pienso en ese mes de agosto como un punto decisivo. Ni siquiera Sudamérica a pedal ha logrado quitarle a esa vuelta su trono de reina máxima. Éramos muy jóvenes y muy atrevidos. Volábamos muy alto, y quizá nunca volvimos a topar el suelo. Lo que vino después quizá sea demasiado relleno como para ponerlo aquí. El ocaso fue gradual y casi imperceptible. Formamos un club de ciclismo en el colegio y con él conquistamos a toda una nueva generación. Empezamos a transmitir a los novatos un poco de todo lo que habíamos experimentado por iniciativa propia. Viajamos más, por nuevos caminos, con nueva gente. Provocamos que muchos nuevos ciclistas se aventuren a iniciar su ruta e incluso hicimos alguna tentativa por rutas fuera del Ecuador. En el fondo, sin embargo, nunca volvió a repetirse algo tan descomunal como nuestra "Vuelta". Por años, ése fue el gran tema de nuestras aventuras y sueños, nuestro punto de encuentro como un grupo de personas hermanadas por algo más que la amistad. Con el fin del colegio y la correspondiente diáspora del grupo las cosas empezaron a enfriarse. El Mario se fue a estudiar a Cuba (por eso lo de "cubano"; lo de "rata" lo saben y recuerdan solo nuestros lectores más antiguos). Al Morris le robaron la bici en un momento en el que no resultaba necesario un reemplazo inmediato. El Gabra no volvió a involucrarse con la bicicleta y el Simba encontró una nueva pasión a la cual dedicarle todo su esfuerzo, la música. Cada quien empezó nuevos estudios y nuevas amistades. Empezamos a olvidarnos de esos años asombrosos de la misma manera en la que habíamos llegado a ellos: sin ni siquiera pensarlo. Quedaron unas cuantas fotos, unos cuantos recuerdos, unos cuantas marcas en la piel. Y, claro, las preguntas que nunca llegaron a responderse. Sobre todo una: "A dónde más podemos ir?"
Lo que vino después quizá sea demasiado relleno como para ponerlo aquí. El ocaso fue gradual y casi imperceptible. Formamos un club de ciclismo en el colegio y con él conquistamos a toda una nueva generación. Empezamos a transmitir a los novatos un poco de todo lo que habíamos experimentado por iniciativa propia. Viajamos más, por nuevos caminos, con nueva gente. Provocamos que muchos nuevos ciclistas se aventuren a iniciar su ruta e incluso hicimos alguna tentativa por rutas fuera del Ecuador. En el fondo, sin embargo, nunca volvió a repetirse algo tan descomunal como nuestra "Vuelta". Por años, ése fue el gran tema de nuestras aventuras y sueños, nuestro punto de encuentro como un grupo de personas hermanadas por algo más que la amistad. Con el fin del colegio y la correspondiente diáspora del grupo las cosas empezaron a enfriarse. El Mario se fue a estudiar a Cuba (por eso lo de "cubano"; lo de "rata" lo saben y recuerdan solo nuestros lectores más antiguos). Al Morris le robaron la bici en un momento en el que no resultaba necesario un reemplazo inmediato. El Gabra no volvió a involucrarse con la bicicleta y el Simba encontró una nueva pasión a la cual dedicarle todo su esfuerzo, la música. Cada quien empezó nuevos estudios y nuevas amistades. Empezamos a olvidarnos de esos años asombrosos de la misma manera en la que habíamos llegado a ellos: sin ni siquiera pensarlo. Quedaron unas cuantas fotos, unos cuantos recuerdos, unos cuantas marcas en la piel. Y, claro, las preguntas que nunca llegaron a responderse. Sobre todo una: "A dónde más podemos ir?" Nunca en esos años pensé que sería yo el encargado de terminar de aclarar esas dudas, de completar esos proyectos colgados en las nubes. Yo siempre fui, de hecho, "el más débil". Fue mucho tiempo después, y por causas que nunca hubiese imaginado hasta entonces, que tomé la desición de retomar la ruta. Podría decir que fue algo natural, algo simple. Algo que tenía que pasar. Quizá simplemente soy el más terco y obstinado de todos, el menos dispuesto a ver el tiempo comérselo todo. De la foto que abre este post hasta el día de hoy han pasado casi doce años. En cierta forma, yo sigo tal como aparezco ahí (aunque por suerte he cambiado el peinado). Sé que, en el fondo, todos los demás también podrán reconocer en ella gran parte de lo que son, de lo que han llegado a ser, de lo que aún esperan ser en el futuro. Es así. Todo esto nos atraviesa, nos quiebra y nos hace lo que somos. No importa cuánto tiempo pase la bicicleta guardada y oxidándose, siempre seguirá rodando en nuestras mentes. Es tan cursi como suena. Tan genial, también.
Nunca en esos años pensé que sería yo el encargado de terminar de aclarar esas dudas, de completar esos proyectos colgados en las nubes. Yo siempre fui, de hecho, "el más débil". Fue mucho tiempo después, y por causas que nunca hubiese imaginado hasta entonces, que tomé la desición de retomar la ruta. Podría decir que fue algo natural, algo simple. Algo que tenía que pasar. Quizá simplemente soy el más terco y obstinado de todos, el menos dispuesto a ver el tiempo comérselo todo. De la foto que abre este post hasta el día de hoy han pasado casi doce años. En cierta forma, yo sigo tal como aparezco ahí (aunque por suerte he cambiado el peinado). Sé que, en el fondo, todos los demás también podrán reconocer en ella gran parte de lo que son, de lo que han llegado a ser, de lo que aún esperan ser en el futuro. Es así. Todo esto nos atraviesa, nos quiebra y nos hace lo que somos. No importa cuánto tiempo pase la bicicleta guardada y oxidándose, siempre seguirá rodando en nuestras mentes. Es tan cursi como suena. Tan genial, también.
Quien había sido la chispa de donde surgió todo, el Felipe, también pasó por el proceso de alejamiento. Primero se fue a Chile, donde pasó algunos años estudiando y especializándose en una ingeniería en sonido. Luego volvió a su país de origen. Ah, sí... Me había olvidado de decirlo. Me había olvidado explicar la razón por la que existe este post... Felipe es brasileño. Vive en Sâo Paulo desde hace años. Y yo, como un vendaval, he llegado pedaleando a Rio. Estoy a unos 500 kilómetros de donde, podría decirse, todo comenzó. Solo que no es un lugar, sino una persona. Por esa persona y todos los amigos que vinieron con ella es que ahora he querido transmitir estos recuerdos. Y porque ellos explican de alguna manera lo que estoy haciendo aquí, en el lugar que me corresponde.
No desesperen. Ya sé que algunos pensarán que ando muy literario y muy poco informativo. Prometo escribir más datos y crónicas del viaje en el próximo post. Si todo va bien, será escrito desde la ciudad más grande que Sudamérica a pedal puede soñar en alcanzar. Ahora es una cuestión de nombre: simplemente no existe otra mayor en todo el continente.
Rio de Janeiro, miércoles 23 de junio de 2010
11.239 kilómetros recorridos