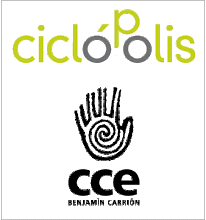Hacia el occidente de la ciudad de Bariloche, siguiendo el contorno del sinuoso lago Nahuel Huapi, existe un no tan pequeño recorrido muy común para el paso de turistas y visitantes del sector. El camino, sumamente pintoresco y llamativo por la presencia del lago y los imponentes macisos nevados del Cerro Catedral y sus alrededores, se adentra por el municipio de Llao Llao y da vuelta por un pequeño parque municipal repleto de una flora cerrada y de una pesada atmósfera de misterio, al menos para un viajero habituado a las exhuberancias húmedas y sonoras del trópico como yo.
Por ese trecho di una larga y pausada vuelta en mi bicicleta, volando por la ausencia del peso de las alforjas y la emoción de, con ello, dar paso a una de las dos aventuras simbólicas que había decidido realizar para dar por concluido este viaje de pedaleo por una buena porción de nuestro continente.

La tarde anterior, tras seis días de intenso recorrido desde el corazón de la Araucanía chilena, había concluido con el trayecto programado desde Quito, a más de 8.500 kilómetros de distancia.
Lluvia, nieve, barro, viento, frío y un par de caídas fueron mi diversión de esas largas jornadas por la ruta de "los siete lagos", a través de los parques nacionales de Villarrica (en Chile), Lanín y Nahuel Huapi (en Argentina), cumpliendo etapas en las poblaciones de Villarrica, Curarrehue, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. El último día, ya con Bariloche a la vista en la orilla opuesta del Nahuel Huapi, fui pedaleando con amarga pero enorme felicidad, lentamente para disfrutar el agotamiento de los últimos metros.

No fue exactamente Bariloche el lugar donde detuve mi marcha de aquel día. Unos ocho o diez kilómetros antes de llegar, apenas afuera del pueblo de Dina Huapi, un viejo Citroen me detuvo en la carretera y de él bajó quien sería mi último "salvador" en la aventura: el Pelado Barreiro, ciclista aventurero que ha pedaleado por toda América y que guarda excelentes recuerdos de su paso por el Ecuador hace seis o siete años. Al verme avanzando con alforjas en contra del viento constante de la Patagonia, hizo lo que muchos otros: me ofreció alojamiento gratuito en su casa por todo el tiempo que durase mi estadía en la ciudad.
Lo que gané fue mucho más que un lugar para dormir. El Pelado y su novia Felicitas me trataron por tres días como si fuese un hijo: me alimentaron, me vistieron, me orientaron, me ayudaron a organizar mis días y compartieron abiertamente conmigo sus anhelos, sus recuerdos y sus proyectos de vida.

Llegar a Bariloche supuso la confluencia de numerosos sentimientos discordes, cada uno haciendo fuerza para su lado, que aún me tienen algo perplejo. Concluido un capítulo tan importante y esperado en sueños durante casi una década, es imposible sacar de la cabeza esa preguntita tan cargada de desamparo y esperanza que tiende a hacerse más pesada en momentos como este: Bueno, ¿y ahora qué?
Por eso, quizá, para no pensar en un futuro que resulta imposible figurarse, para no empezar a dar pasos inciertos por un camino que no se conoce en absoluto (o que no se cree conocer), fue que dediqué mi "descanso" en Bariloche a tratar de perpetuar el viaje (o prolongarlo, al menos) en recorridos circulares y aventuras breves. Por eso, en fin, di la vuelta de Llao Llao y me despedí del diario pedaleo de la manera más auténtica en que podía hacerlo: pedaleando.

Fueron 90 kilómetros muy agridulces, muy difíciles de digerir, pero también calmos, solemnes, como el sosiego triste y acaramelado que sucede a una calurosa despedida.

Muy cansado estaba ya luego de siete días de ajetreo ininterrumpido, pero todavía no me sentía capaz de detenerme a reposar, así que salí de nuevo, al octavo día después de mi último descanso, en busca de ese adiós, de esa clausura que le hacía falta al recorrido para saciarse y declararse completo de una buena vez.
Enteramente equipado gracias a la generosidad del Pelado y Feli, mis anfitriones, salí antes que el sol en una ventosa madrugada patagónica. Lo hice sin mi bicicleta, como si a ella no le correspondiese presenciar ese adiós definitivo, rumbo a las laderas blanqui-verdes del Catedral, distante a apenas unos ocho kilómetros del centro de la ciudad. La noche anterior mi diario de viaje había recibido su penúltima entrada bajo una cabecera muy significativa: "DÍA 150"... Se cumplían cinco meses exactos desde mi salida de Quito.

Empecé a seguir un sendero nevado que parte del extremo sur del parqueadero que está en la base del cerro Catedral. Por ahí continué un par de horas, atravesando tres o cuatro arroyos, entre las faldas escarpadas del monte y la orilla occidental del lago Gutiérrez, hasta que llegué a la boca de la cañada del riachuelo Van Titter y empecé a ascender por ella en medio de un bosque quemado.
El azul sereno del cielo, adornado copiosamente por las colinas rojizas del otoño y la claridad del paisaje de invierno me hacían saber que transitaba por un mundo muy lejano al propio; tan ajeno, de hecho, que resultaba fantasmal. A nadie vi en todo el día. Con nadie hablé. Se me ocurría (¿por qué?) que mi presencia en aquel lugar y en aquel momento era algo completamente
necesario, aunque lo fuese únicamente para mí.

Seguí ascendiendo por la cañada, esquivando resbalones sobre el hielo y echando nubecitas de vapor por nariz y boca. El viento estuvo ausente casi por completo, lo cual le daba a la mañana una postura ceremoniosa, grave, quizá severa. El murmullo vegetal del bosque y el riachuelo parecía inquietarse con la interrupción de los crujidos húmedos causados por el peso de mis botas sobre la nieve cada vez más espesa, pero en ello no hallé ninguna resistencia, sino más bien una invitacion para seguir adentrándome en la firme serenidad de ese paraje invernal.
Eso fue lo que hice.

Tras unas cuatro horas de marcha, tuve a la vista el lugar al que me dirigía: el refugio de montaña Emilio Frey. Llegar no fue nada fácil. Los últimos centenares de metros los hice casi arrastrándome a gatas por una nieve que a menudo me cubría hasta la cintura. Las ramas superiores de unos árboles cuyas raíces yacían quién sabe cuántos metros más abajo de donde yo pisaba me sirvieron como agarraderas para dar los pasos finales y poder alcanzar la puerta de la cabaña. Algunas chispas de nieve empezaban a flotar en el aire, anunciando uno de esos temporales que ya había tenido que soportar en los últimos días de trayecto en bici, pero de súbito el cielo se apaciguó y el sol asomó su rostro sobre las agujas pedrosas que circundan el refugio. Como si dijera: "Solo bromeaba".

El refugio estaba completamente vacío, pero abierto, así que instalé mis pocos pertrechos y me dispuse a engullir mi banquete triunfal. La "última cena" de Sudamérica a pedal no fue ostentosa ni abundante, pero tampoco fue como sus decenas de predecesoras. La fatiga y la sed de aventura estaban completamente disipadas tras una nube de sonriente nostalgia: había alcanzado el punto más alejado de casa; de ahí en adelante no quedaba más que volver.
Medio tazón de raviolis cocinados por el Pelado la noche anterior, un pan viejo (aunque todavía suave) untado con algo de queso crema, dos tazas de café y medio litro de agua. De postre: el último de los chocolatines que Ana Sofía me había regalado casi medio año atrás y que habían viajado conmigo, a manera de amuleto, desde la primera pedaleada en Quito.
No podía pedir más.

Al parqueadero de Villa Catedral llegué al anochecer y con la rodilla casi inmovilizada por el dolor. A fin de cuentas, ocho días de viaje sin descanso son cosa para fatigar a cualquiera, y luchar contra la delgada nieve sin más que un par de botas supone un gran desgaste.
A cierto momento, poco antes de ese arribo silencioso al parqueadero, tomé conciencia de lo que había pasado y lo que había hecho en todo el lapso de los 150 días pasados. Me detuve. Por breves segundos comprendí la profundidad del instante que se agolpaba en mí. Sonreí y me tomé una foto con el puño sobre el corazón.
Entonces di por concluido mi viaje, y el siguiente paso que di fue ya el primero del retorno a casa.

¿Punta Arenas? ¿Ushuaia? ¿El fin del mundo? Quién sabe... Por ahora que impere el frío. Ya vendrán más Mendozas, más Bariloches, más rumbos que lancen su irresistible llamado desde todavía ocultos horizontes. Y ya vendrá, también, el tiempo de dar respuesta a esos llamados.

Muchas cosas me esperan en Buenos Aires: reencuentros, alegrías, descansos, pensamientos... Ahora que comprendo con mayor claridad que las inagotables sorpresas de la vida residen más en cada uno de nosotros que en el mero hecho de habitar y transitar por el mundo, miro con agradecimiento y alegre espectativa los días que se vienen:
todos los días que se vienen. Pero no cabe hablar de ello. Lo que suceda de hoy en adelante pertenecerá ya a otra historia, o por lo menos a otro tiempo de una misma historia que aún tiene mucho por andar.
Por lo pronto, en lo que respecta a este diario de amistades, caminos y bicicletas, aquí terminan los días de Sudamérica a pedal.
Buenos Aires, Argentina, lunes 16 de junio 2008

 Pero rastrear a todos no viene al caso...
Pero rastrear a todos no viene al caso... En pocas:
En pocas: Felipe y Alejandra. Reencuentro con mi hermano, a quien no veía hace casi tres años, y su adorable novia. Enooooormes gracias por tenerme vegetando en su depar por estos días.
Felipe y Alejandra. Reencuentro con mi hermano, a quien no veía hace casi tres años, y su adorable novia. Enooooormes gracias por tenerme vegetando en su depar por estos días. Caramelín endemoniado. Otra que, junto a su novio Pipo, me han recibido con alegría pa los días de descanso, solo que con ellos no la he pasado precisamente vegetando... aunque el fernet está hecho de hierbas, no?
Caramelín endemoniado. Otra que, junto a su novio Pipo, me han recibido con alegría pa los días de descanso, solo que con ellos no la he pasado precisamente vegetando... aunque el fernet está hecho de hierbas, no?







































 Escena 1:
Escena 1: