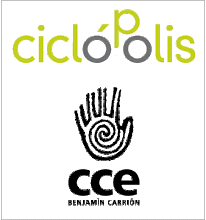Como podrán ver, por acá se la pasa difícil. La vida se me va en largos días de pedaleo agobiante cuya única recompensa es la satisfacción de haber logrado superar la prueba, tibio premio para quien se ve obligado a dormir en covachas sucias y maltrechas, abandonado en una soledad desesperante y sin alivio posible. La incomodidad se hace carne de mis días y a veces casi no me doy cuenta si como o no, si duermo o tan solo paso mis noches en una penosa vigilia. A este paso no llegaré muy lejos, aunque quién sabe hasta dónde puede llegar el indomable empuje del espíritu humano. La gráfica anterior ilustra mis penurias en la pesadillesca Cali, ciudad aburrida, callada, olvidada y sin una sola mujer hermosa. Juaaaa!
Como podrán ver, por acá se la pasa difícil. La vida se me va en largos días de pedaleo agobiante cuya única recompensa es la satisfacción de haber logrado superar la prueba, tibio premio para quien se ve obligado a dormir en covachas sucias y maltrechas, abandonado en una soledad desesperante y sin alivio posible. La incomodidad se hace carne de mis días y a veces casi no me doy cuenta si como o no, si duermo o tan solo paso mis noches en una penosa vigilia. A este paso no llegaré muy lejos, aunque quién sabe hasta dónde puede llegar el indomable empuje del espíritu humano. La gráfica anterior ilustra mis penurias en la pesadillesca Cali, ciudad aburrida, callada, olvidada y sin una sola mujer hermosa. Juaaaa! En fin... Salí de Popayán temprano el miércoles 23. Mi plan era demorar dos días hasta Cali, pero la energía recobrada durante el descanso y la relativa facilidad de la ruta me hizo superar todo lo previsto y llegar esa misma noche (otra vez andando yo de noche por Colombia!), tras una jornada de 144 km, a la tercera ciudad colombiana en tamaño y supongo que primera en mujeres guapas, a menos que Medellín y Bogotá sean ya de otro planeta. De hecho, yo le doy el premio mayor entre las ciudades que conozco a nivel mundial. Cuando, al siguiente día, traté de aplicar la técnica que creamos con el Ave en París para conocer la ciudad siguiendo a las chicas guapas, me quedé estático: El problema no era encontrar una, sino decidirse a cuál de las miles seguir. Pasear por Cali es casi un sufrimiento para un tipo de corazón débil como yo. Encima la ciudad estaba por inagurar su feria, que, según me dicen, es una de las más grandes de Colombia. ¡Viva Cali, carajo!
En fin... Salí de Popayán temprano el miércoles 23. Mi plan era demorar dos días hasta Cali, pero la energía recobrada durante el descanso y la relativa facilidad de la ruta me hizo superar todo lo previsto y llegar esa misma noche (otra vez andando yo de noche por Colombia!), tras una jornada de 144 km, a la tercera ciudad colombiana en tamaño y supongo que primera en mujeres guapas, a menos que Medellín y Bogotá sean ya de otro planeta. De hecho, yo le doy el premio mayor entre las ciudades que conozco a nivel mundial. Cuando, al siguiente día, traté de aplicar la técnica que creamos con el Ave en París para conocer la ciudad siguiendo a las chicas guapas, me quedé estático: El problema no era encontrar una, sino decidirse a cuál de las miles seguir. Pasear por Cali es casi un sufrimiento para un tipo de corazón débil como yo. Encima la ciudad estaba por inagurar su feria, que, según me dicen, es una de las más grandes de Colombia. ¡Viva Cali, carajo! Ah, claro. Supongo que se esperaban fotitos que corroboren mis palabras. Je je. Esitas me las guardo. Si quieren se las vendo a dólar la pieza cuando me empiece a faltar la plata y ya ande lejos lejos.
Ah, claro. Supongo que se esperaban fotitos que corroboren mis palabras. Je je. Esitas me las guardo. Si quieren se las vendo a dólar la pieza cuando me empiece a faltar la plata y ya ande lejos lejos.De todas formas, hay que decir que la ciudad, con sus casi 3 millones de habitantes y la gran riqueza que aparenta, transimte una sensación de fuerza y empuje muy grande. Los días en Cali me han dejado medio desconcertado: o es una ciudad muy distinta a mí o me porté muy gil y débil como para darle la talla. Lo cierto es que no logré desconectar mi cabeza del viaje en bici y no me metí tanto a la farra que hervía por cada esquina de la ciudad.
 La primera noche tuve que recurrir a un motelucho del centro, ya que los bomberos no quisieron recibirme y era muy tarde para buscar alguna otra cosa. Además, la ciudad es inmensa, y solamente llegar al cuartel de bomberos para recibir una negativa me costó 20 kilómetros y al menos una hora de pedaleo. El cuarto que alquilé era barato, y eso que los espejos que cubrían las paredes y el techo quedaron tristemente subutilizados.
La primera noche tuve que recurrir a un motelucho del centro, ya que los bomberos no quisieron recibirme y era muy tarde para buscar alguna otra cosa. Además, la ciudad es inmensa, y solamente llegar al cuartel de bomberos para recibir una negativa me costó 20 kilómetros y al menos una hora de pedaleo. El cuarto que alquilé era barato, y eso que los espejos que cubrían las paredes y el techo quedaron tristemente subutilizados.Al día siguiente pude ponerme en contacto con Santiago, caleño que vive en Quito y es compañero de trabajo de mi prima. Él se tomó a pecho esto de cuidarme y no sólo me paseó por la ciudad todo lo que pudo, sino que costeó mis gastos. Gracias a él, la segunda noche la pasé en uno de esos típicos youth hostels que abundan para viajeros de mi calaña y que no sé por qué nunca frecuento. La cena navideña fue una parrillada para la que tampoco pagué un centavo (me hice invitar, je). Luego salimos con un suizo, una austriaca y un alemán a dar vueltas por la zona roja. Tras el primer par de cervezas la cosa prometía llegar a niveles vergonzosos al más puro estilo de los días de descanso del primer SAP, pero luego fue decayendo y tipo 2 de la mañana estuvimos de vuelta en el hotel roncando.
 Todo el siguiente día lo pasé con Santiago dando vueltas por Cali y sus alrededores. Conocí su pequeña finca, ubicada en el municipio aledaño de Yumbo y me quedé encantado. Santiago ha construido poco a poco una casa hermosísima y llena de detalles únicos, tanto en la decoración y arquitectura de la casa como en el bosquecillo que ha creado alrededor. Daban ganas de quedarse a guaksear pero al menos un mesesito.
Todo el siguiente día lo pasé con Santiago dando vueltas por Cali y sus alrededores. Conocí su pequeña finca, ubicada en el municipio aledaño de Yumbo y me quedé encantado. Santiago ha construido poco a poco una casa hermosísima y llena de detalles únicos, tanto en la decoración y arquitectura de la casa como en el bosquecillo que ha creado alrededor. Daban ganas de quedarse a guaksear pero al menos un mesesito. Más tarde fuimos a uno de los mil desfiles que prenden a Cali durante la feria que se realiza cada año. El gentío fue abrumador y en realidad fue poco lo que logramos ver de las muchas carrozas que cruzan la ciudad. Se trata de una competencia de salsa entre muchas escuelas del valle, y el asunto está lleno de música a todo volumen, bandas en vivo a cada paso (algunas de ellas de las famosísismas orquestas caleñas), mujerones en modalidad fashion bandereándose a diestra y siniestra, comida por montones, cerveza y demás... Una farraza para quien tenga el chance de quedarse a disfrutarla.
Más tarde fuimos a uno de los mil desfiles que prenden a Cali durante la feria que se realiza cada año. El gentío fue abrumador y en realidad fue poco lo que logramos ver de las muchas carrozas que cruzan la ciudad. Se trata de una competencia de salsa entre muchas escuelas del valle, y el asunto está lleno de música a todo volumen, bandas en vivo a cada paso (algunas de ellas de las famosísismas orquestas caleñas), mujerones en modalidad fashion bandereándose a diestra y siniestra, comida por montones, cerveza y demás... Una farraza para quien tenga el chance de quedarse a disfrutarla. Las caleñas, como ya dije, son todo lo que dice la leyenda y más.
Las caleñas, como ya dije, son todo lo que dice la leyenda y más. Luego de la larga y divertida jornada con Santiago, volví a mi hostel y pasé la última noche en Cali recorriendo la enorme instalación de luces navideñas que bordea un par de kilómetros del río. Ahí la gente se reúne por millares para simplemente pasear y comer. Como es de suponer, todo está lleno de gente haciendo todo tipo de actividades para ganar dinero: mimos, teatro, juegos, bailes, etc. Para ser sincero, debo decir que me sentí algo tonto, triste quizá, paseándome por ahí solo. Miré lo que pude y luego me alejé con una sensación de sinsentido dándome vueltas por el cuerpo. Esta feria hay que disfrutarla con una jorgota de amigos y sin recato alguno. En mis circunstancias, no tuve más que irme a empacar y dormir para realizar el acto que en este viaje resulta un meollo simbólico: seguir avanzando.
Luego de la larga y divertida jornada con Santiago, volví a mi hostel y pasé la última noche en Cali recorriendo la enorme instalación de luces navideñas que bordea un par de kilómetros del río. Ahí la gente se reúne por millares para simplemente pasear y comer. Como es de suponer, todo está lleno de gente haciendo todo tipo de actividades para ganar dinero: mimos, teatro, juegos, bailes, etc. Para ser sincero, debo decir que me sentí algo tonto, triste quizá, paseándome por ahí solo. Miré lo que pude y luego me alejé con una sensación de sinsentido dándome vueltas por el cuerpo. Esta feria hay que disfrutarla con una jorgota de amigos y sin recato alguno. En mis circunstancias, no tuve más que irme a empacar y dormir para realizar el acto que en este viaje resulta un meollo simbólico: seguir avanzando. Llovió toda la mañana en que salí de Cali. Atravezé esa zona del Valle del Cauca por una cicloruta que une a Cali con Palmira. A pesar de estar muy cerca de la vía principal, a ratos me sentía en parajes muy agrestes, lo cual alegró la marcha. La lluvia, al menos cuando amainó, hizo de la mañana un recorrido refrescante. Desayuné recién a las 10 de la mañana, pero lo hice con estilo: café con leche, un sánduche de queso, "calentado de fríjoles" (un guiso de fréjol), chorizo paisa, huevos fritos, arepas, chicharrón, patacones, limonada. Juaaaaa. Tanto comí que no volví a probar bocado hasta la noche.
Llovió toda la mañana en que salí de Cali. Atravezé esa zona del Valle del Cauca por una cicloruta que une a Cali con Palmira. A pesar de estar muy cerca de la vía principal, a ratos me sentía en parajes muy agrestes, lo cual alegró la marcha. La lluvia, al menos cuando amainó, hizo de la mañana un recorrido refrescante. Desayuné recién a las 10 de la mañana, pero lo hice con estilo: café con leche, un sánduche de queso, "calentado de fríjoles" (un guiso de fréjol), chorizo paisa, huevos fritos, arepas, chicharrón, patacones, limonada. Juaaaaa. Tanto comí que no volví a probar bocado hasta la noche. Me olvidaba: lo característico del paisaje del Valle del Cauca son los cañaverales. Las plantaciones de caña ocupan toda la extensión del horizonte, y no es raro ver pasar a los llamados "trenes cañeros", que son vagones grandototes cargados de caña y arrastrados por un tractor. Lo más largo que he visto son cinco vagones unidos, pero me han dicho que a veces llegan a juntar hasta ocho. La primera vez que me topé con uno de esos fue en plena carretera y sin saber el tamaño de lo que me venía por detrás (uy, qué débil sonó eso). Realmente me asusté mientras la mole me rebasaba.
Me olvidaba: lo característico del paisaje del Valle del Cauca son los cañaverales. Las plantaciones de caña ocupan toda la extensión del horizonte, y no es raro ver pasar a los llamados "trenes cañeros", que son vagones grandototes cargados de caña y arrastrados por un tractor. Lo más largo que he visto son cinco vagones unidos, pero me han dicho que a veces llegan a juntar hasta ocho. La primera vez que me topé con uno de esos fue en plena carretera y sin saber el tamaño de lo que me venía por detrás (uy, qué débil sonó eso). Realmente me asusté mientras la mole me rebasaba. Era de suponer que en una zona tan trapichera como esta terminase por encontrarme a mí mismo. El par de fotos que siguen demuestran que acá ando como chancho en su chanchera. Debo decir, sin embargo, que el tal río que pasa bajo el puente de la foto es una acequia ridícula sin pena ni gloria y que poco después del cartel de la segunda foto encontré otro que decía "SONSO", con una flecha apuntando hacia mí.
Era de suponer que en una zona tan trapichera como esta terminase por encontrarme a mí mismo. El par de fotos que siguen demuestran que acá ando como chancho en su chanchera. Debo decir, sin embargo, que el tal río que pasa bajo el puente de la foto es una acequia ridícula sin pena ni gloria y que poco después del cartel de la segunda foto encontré otro que decía "SONSO", con una flecha apuntando hacia mí.
 En Buga paré para visitar el santuario, que parece ser muy famoso. Al Señor de los Milagros le pedí el milagrito de que me aplane un poco el cruce de la cordillera, cosa que deberé enfrentar en uno o dos días. Hoy por hoy estoy en plena marcha hacia el eje cafetero. En Armenia (a donde llegaré mañana) espero descansar un día y encontrarme con mis padres que andan paseando por Colombia y a quienes aún no he visto.
En Buga paré para visitar el santuario, que parece ser muy famoso. Al Señor de los Milagros le pedí el milagrito de que me aplane un poco el cruce de la cordillera, cosa que deberé enfrentar en uno o dos días. Hoy por hoy estoy en plena marcha hacia el eje cafetero. En Armenia (a donde llegaré mañana) espero descansar un día y encontrarme con mis padres que andan paseando por Colombia y a quienes aún no he visto. Luego de eso, viene algo sobre lo que me han advertido aún antes de salir de Ecuador: "La Línea". Al parecer, la carretera que une a Armenia con Ibagué (y que atravieza la cordillera central) es un ascenso brusco y muy empinado. Todos han tratado de meterme miedo con el chistecito, pero yo sigo directamente hacia allá. Estos días de largas distancias por el llano Valle del Cauca me han dejado con ganas de unito de esos en los que uno llega tan cansado que no es posible ni ponerse a pensar.
Luego de eso, viene algo sobre lo que me han advertido aún antes de salir de Ecuador: "La Línea". Al parecer, la carretera que une a Armenia con Ibagué (y que atravieza la cordillera central) es un ascenso brusco y muy empinado. Todos han tratado de meterme miedo con el chistecito, pero yo sigo directamente hacia allá. Estos días de largas distancias por el llano Valle del Cauca me han dejado con ganas de unito de esos en los que uno llega tan cansado que no es posible ni ponerse a pensar.Y pa que no digan que todo es suave, hoy mismo voy a dormir en una bodega de la antigua estación del ferrocarril. El lugar es un verdadero antro lleno de aceite y herramientas... Tanto que estoy pensando en salir y dormir al aire libre con mi sleeping.
Llegarán fotos y noticias luego de que haya enfrentado lo que, según todos los traileros con quienes hablo, es "la subida más berraca que tiene la panamericana en Colombia".
Ya veremos.
Bugalagrande, Colombia, sábado 26 de diciembre de 2009.
923 kilómetros recorridos.
































+Gabriel-y-Jes%C3%BAs.gif)
+Abuela-Jes%C3%BAs.gif)
+Hermanos.gif)
+Estela-y-Juan.gif)
+Lucy-y-Ana-Mar%C3%ADa.gif)